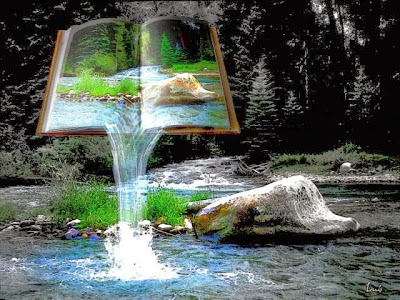El discípulo de Jesús es al mismo tiempo el
hombre más rico y pobre de la tierra. El más rico porque su Señor pone en su
boca palabras de vida eterna; y el más pobre por no tenerlas garantizadas el
día siguiente. Es esta precariedad aceptada mañana tras mañana, lo que hace que
Dios le ame “cada día”; le sostenga “cada día; le acompañe “cada día”; y, por
supuesto, que cada día le dé sus palabras que son espíritu y vida (Jn 6,63b).
Esta es la sublime precariedad que enamora a Dios.

Son hombres de
Dios para el mundo, hombres para los demás, que han plantado su tienda al pie
de la Cruz de su
Señor y beben de la herida de su costado abierto, herida de la que mana su
riqueza insondable. Saben del Misterio y el Misterio anuncian. No necesitan
explicarse con palabras altisonantes, ya que el mismo Dios se explica a sí
mismo, por medio de ellos, con las palabras que pone en sus labios. Cada vez
que predican y anuncian el Evangelio, no se fían en absoluto de sí mismos sino
del Pastor que les llamó, y a Él recurren. Son tan conscientes de su pobreza
que incluso piden a sus ovejas que intercedan por ellos ante Dios a fin de que
les haga aptos para transmitir el Misterio del Evangelio.
A este
respecto, recurrimos a nuestro querido amigo Pablo, quien nos brinda un fiel
testimonio de esta precariedad que a él mismo le acompaña: “… Siempre en
oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con
perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que
me sea dada la Palabra
al abrir mi boca y pueda dar a conocer con franca audacia el Misterio del
Evangelio, del que soy embajador entre cadenas” (Ef 6,18-20).
Son hombres de
Dios, Él los hizo plantación suya. Con especial mimo y cuidado los sembró en
las márgenes del Manantial de Vida que fluyó, como dije antes, del seno del
Crucificado, manantial de Vida que ya había sido profetizado por Ezequiel: “Me
llevó a la entrada del Templo, y he aquí que debajo del umbral del Templo salía
agua, en dirección a oriente… A orillas del torrente, a una y otra margen,
crecerán toda clase de árboles frutales… Producirán todos los meses frutos
nuevos, porque esta agua fluye del Templo. Sus frutos servirán de alimento, y sus
hojas de medicina” (Ez 47,1 y 12).
Acabamos de
escuchar la profecía. Estos árboles, cuyos frutos y hojas son medicinales,
están al servicio del mundo, aunque éste, en un alarde de autosuficiencia,
proclame su superfluidad, e incluso puede llegar a hacerles objeto de todo tipo
de ensañamiento. No se trata de ser masoquista y afirmar que esto no importe a
los pastores; mas sí tienen asumido con gozo que han sido enviados al mundo,
quien les aborrece en la misma medida en que su Señor fue aborrecido (Jn 15,20).
Repito, porque
es importante insistir, que estos pastores no son masoquistas ni tienen ninguna
pretensión de dar lecciones de nada a nadie. Son conscientes de que todo lo que
son y hacen tiene un nombre y una fuente: el Amor de Dios hacia ellos. Saben
que su llamada-ministerio es
una gracia; sí, sobre todo gracia. Ellos han sido los primeros en ser rescatados,
y se estremecen ante el precio, exorbitantemente elevado, pagado por su
rescate: la sangre del Hijo de Dios (1P 1,18). Puesto que saben esto, su
anuncio está revestido de la más excelsa de todas las libertades: la de no
pedir cuentas a nadie. Saben que Dios lleva a término su obra en todos aquellos
que le buscan con sincero corazón: “…Pensad rectamente del Señor y con
sencillez de corazón buscadle. Porque se deja encontrar por los que no le
tientan, se manifiesta a los que no desconfían de él…” (Sb 1,1-2).
¡Bendito el que
viene en nombre del Señor!, gritaron los niños hebreos cuando Jesús hizo su
entrada mesiánica en Jerusalén a lomos de un asno, tal y como Zacarías había
profetizado (Za 9,9). ¡Bendito!, gritaban jubilosamente, sin percatarse de que
Aquel a quien aclamaban ciertamente venía en Nombre de su Padre…, lo que quiere
decir: con su Fuerza, con su Salvación, con la Vida Eterna para
todos.
Cambiamos de
aclamadores. Ahora son los cielos los
que exultan, los que aclaman, los que viendo a los pastores según el corazón de
Dios, gritan y aclaman: ¡Benditos los que recorren el mundo entero en el Nombre
de Dios, los que van al encuentro de sus hermanos –todos lo son- con su Fuerza, su
Sabiduría, su Salvación, su Vida Eterna… ¡Benditos, sí, benditos sean estos
pastores porque son hombres para los demás, para el mundo!