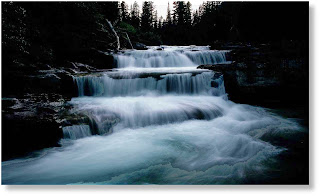Leyendo esta mañana los tres primeros versículos,
a bote pronto y sin pensar más allá, me ha producido la sensación de que un
grupo de amigos están pasando un día de asueto. Como si estuvieran en la playa
del lago Tiberíades pasando el día y uno de ellos, Pedro, propone, lo que podía
parecer una actividad terapéutica o para matar el tiempo, irse a pescar. Al
resto le parece buena idea y se apuntan, que diríamos ahora en un lenguaje
coloquial. “Vamos nosotros también contigo”.
Pero, claro, a
medida que me he ido adentrando y concentrando en el trascurso de la lectura he
recapacitado y pensado que más bien estaban allí a la espera: “…id a decir a
mis hermanos que vayan a Galilea…” (Mt 28, 10). O sea, que no están
allí pasando el día, sino aguardando el gran acontecimiento: ver al amigo
resucitado. Pero como los seres humanos nos solemos poner muy tensos y
nerviosos cuando esperamos y no acaba de llegar el suceso, en vez pasar el
tiempo ociosos, que se haría más largo y estarían más desasosegados, Pedro opta
por la actividad productiva. Hacer lo que
sabía hacer, su antigua profesión: pescar.
Pero no pescan nada y retornan aún
peor, más malhumorados. Mas, hete aquí que allí en la quietud de la playa
solitaria en un nuevo amanecer les aguarda su íntimo deseo: ver nueva y
físicamente al Maestro, su amigo y mentor. La confirmación del deseo. Sin
embargo, ese “Muchachos, ¿tenéis pescado?” por parte de un aparente
desconocido les produce cierta inquietud, cierto desequilibrio interior, entre
ver que parece que se cumple su deseo y el no querer creérselo para no caer en
una nueva desilusión. Tanta felicidad por haber conseguido lo deseado y no
querer romper el momento por si fuera una falsa alarma. Aquel desasosiego
interior los estaba matando.
Hasta que explota lo que
nunca falla, el amor. Aquel discípulo a quien Jesús amaba grita “Es el
Señor”. El amor no se equivoca, la intuición amorosa nunca falla y en
consecuencia aparece el ímpetu de Pedro: se ató la túnica y se echó al agua. Ya
no podía esperar más y estalla. Entre la timorata incertidumbre y el deseo de
la realidad, gana ésta. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle
quién era para no romper el momento de felicidad, porque sabían muy bien que
era el Señor. Y es que aquella invitación “Vamos, almorzad” era la
prueba definitiva, ¡tantas veces lo habían visto partir el pan!
La Eucaristía nunca puede fallar. Es
nuestro momento de encuentro íntimo con el Señor.
(Pedro José Martínez Caparrós)